Nuestro Blog
Bienvenido a mi Blog.
En esta sección encontrarás artículos sobre quesos artesanales, técnicas novedosas, secretos para hacer la mejor mozzarella, entre otros temas de interés; todos escritos por mí, soportados por supuesto, con base científica.
Te invito a leerlos y a aprender. Estos artículos te ayudarán muchísimo a desarrollar la base que te hará falta para que puedas ser todo un crack haciendo quesos y, por supuesto, después de leerlos, agradecería me dejaras tus comentarios.
Siempre quiero mejorar y con tu opinión podemos hacerlo. Disfruta de mi blog y bienvenido a mi mundo.
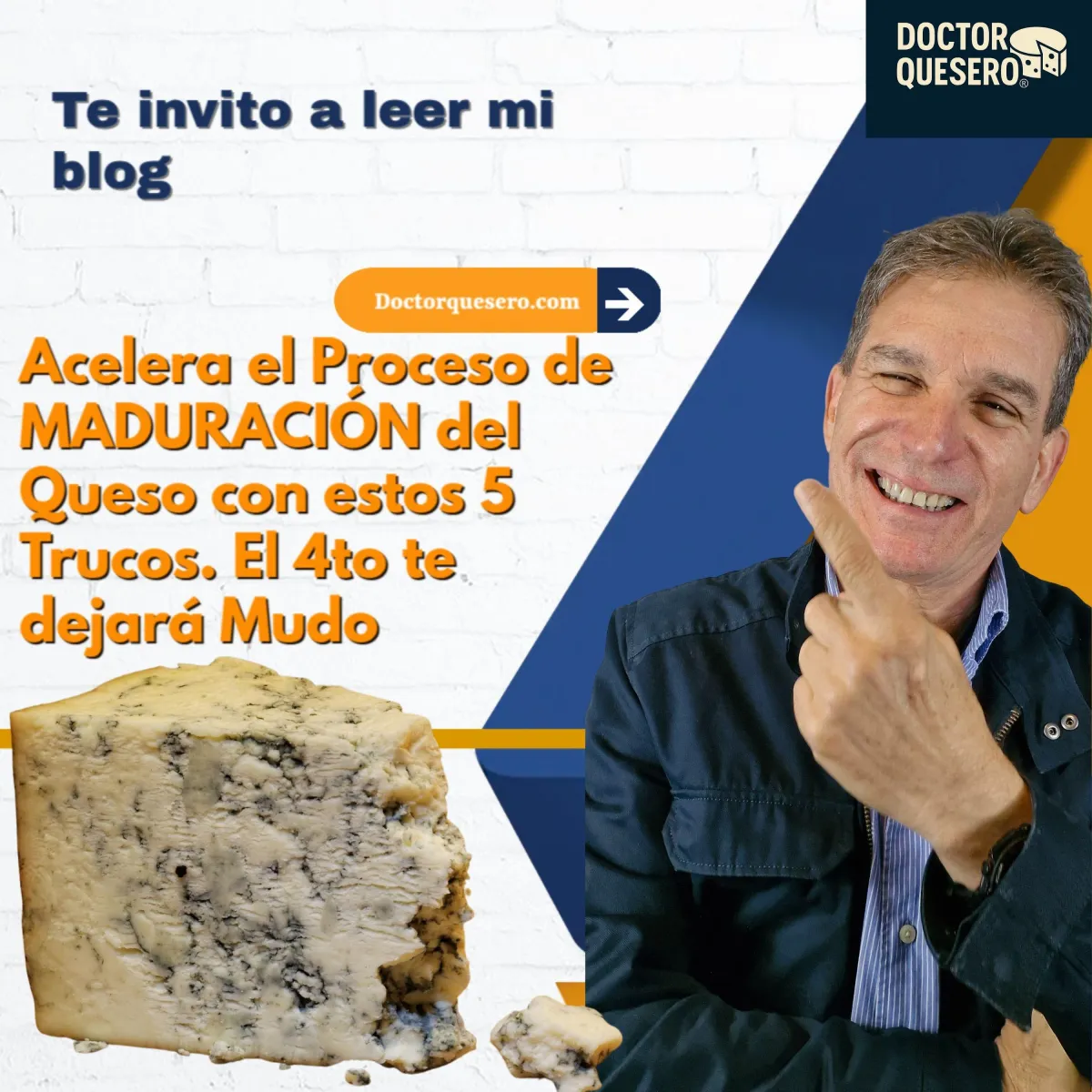
#46 Acelera el Proceso de MADURACIÓN del Queso con estos 5 Trucos. El 4to te dejará Mudo
Acelera el Proceso de MADURACIÓN del Queso con estos 5 Trucos. El 4to te dejará Mudo
La maduración no es un simple paso; es el proceso, que se puede llamar alquímico, donde transformamos una simple y humilde cuajada en una obra maestra gastronómica, en un queso de autor.
En otras palabras, se trata de un ballet microscópico de enzimas, bacterias y hongos, actuando sobre las proteínas, las grasas y la lactosa. al entender y manipular estos factores, podemos acortar el calendario de la naturaleza y por consiguiente acortar el periodo
DESGLOSE CIENTÍFICO DE LA MADURACIÓN
Pero antes de aplicar cualquier truco, es importante que entender qué estamos acelerando. La maduración, o afinación, se basa en tres reacciones bioquímicas principales que ocurren simultáneamente:
Proteólisis (Descomposición de Proteínas): La reacción más importante para la textura del queso. ¿Pero que es la proteólisis? Es simplemente la descomposición de las proteínas. Las enzimas, es decir, las enzimas del cuajo y de los microorganismos, rompen la caseína. Que es la proteína de la leche, en moléculas más pequeñas, llamadas péptidos. Estos péptidos se siguen rompiendo hasta formar aminoácidos libres, que es el elemento más pequeño de la proteína. Esta descomposición, ablanda la pasta del queso y le cambia la textura, hasta un punto que puede hasta hacerlo líquido.
2. La Lipólisis: La lipolisis es la descomposición de Grasas. Las lipasas, que son las enzimas que rompen las moléculas de grasa, actúan sobre la grasa láctea, liberando ácidos grasos libres de cadena corta. Estos ácidos grasos, son responsables de los sabores picantes, umamis, rancios, afrutados, sabores a champiñones, etc, en el queso. Todo dependerá del tipo de queso que estemos haciendo.
3. Glucólisis: Se refiere a la descomposición de los azúcares y en el caso de la leche, estos azúcares se refieren a la Lactosa. Al principio, la lactosa se convierte en ácido láctico, por efecto de las bacterias lácticas. Pero durante la maduración, el ácido láctico residual puede ser metabolizado por bacterias secundarias, en otros compuestos como acetato y el dióxido de carbono, lo que contribuye a la formación de agujeros y a la complejidad del sabor.
El objetivo con estos trucos es simple: Debemos aumentar la tasa de estas tres reacciones en un tiempo más corto, sin generar subproductos amargos o indeseables.

TRUCO #1: Control Estratégico de la Temperatura
Este es el primer y más poderoso truco y es también el más básico, que a menudo se malinterpreta: En química, se nos enseña que un aumento de la temperatura acelera las reacciones. En el queso pasa lo mismo y se aplica directamente a la actividad de las enzimas y los microorganismos.
¿Cuál es la Ciencia detrás de esa Temperatura?
La mayoría de los afinadores tradicionales utilizan cámaras frías, a menudo entre 8 y 12 grados Celsius, para garantizar una maduración lenta, controlada y predecible. Esto minimiza los riesgos de sobrecrecimiento bacteriano. Sin embargo, si hemos sido meticulosos con nuestra higiene y el control de pH inicial, podemos empujar estos límites un poquito.
Al elevar la temperatura, incrementamos la energía cinética de las moléculas, haciendo que las enzimas actúen más rápido sobre las proteínas y grasas. Piensen en ello como darle un turbo a los pequeños trabajadores que tenemos dentro del queso. ¿Cuáles son esos trabajadores? Las bacterias lácticas.

La Aplicación Práctica: La Regla de la Ventana
La clave, o mejor dicho el secreto, está en encontrar la 'ventana' de temperatura óptima para cada tipo de queso.
Por ejemplo:
Para quesos de pasta prensada y semidura (tipo Cheddar, Gruyere): Podemos elevar el rango de maduración a 15-18°C. En este rango, las enzimas endógenas (las que provienen del cuajo y la leche) son muy activas. Y una maduración de 6 meses a 18°C puede lograr la intensidad de sabor que tomaría 12 meses a 12°C. ¡Ojo! A esta temperatura, deben voltear y monitorear el queso con el doble de frecuencia para evitar deformaciones o crecimiento de moho indeseado en el queso.
Para quesos de pasta blanda y enmohecida (tipo Camembert, Brie): Aquí podemos ser un poco más audaces, usando hasta 20°C en las primeras etapas de maduración. Esta etapa es lo que se llama, el "periodo de desarrollo de la flora". Este aumento de la temperatura, fomenta un crecimiento rápido y uniforme de mohos superficiales como Penicillium camemberti y el desarrollo de la textura cremosa característica en el queso. Una vez que la corteza está bien establecida, que es más o menos después de 7 a 10 días, podemos bajar la temperatura a 10-12°C para finalizar y estabilizar.

¿Como los hongos necesitan ácido láctico para sobrevivir? deben tener el cuidado de no superar los 22°C ya que eso puede activar cepas bacterianas termófilas que producen compuestos amargos o un exceso de gases. Como regla general, ¡Nunca aceleren a ciegas! Monitoreen el sabor del queso semanalmente para asegurarse de que la proteólisis está ocurriendo de manera limpia.
TRUCO #2: Aumento Controlado de la Humedad Relativa
Este es el segundo truco que les quiero presentar y se enfoca en el ambiente: y me refiero al aumento controlado de la Humedad Relativa (HR). Como se sabe, el agua es el solvente de la vida. Y las enzimas y los microorganismos necesitan agua para moverse, interactuar y llevar a cabo sus reacciones.
Como seria la Ciencia detrás de la Humedad
Les cuento: Si el ambiente es demasiado seco, (digamos menos del 75% de HR), la superficie del queso se deshidrata rápidamente, formando una "piel" dura y seca. Esta piel actúa como una barrera, frenando la migración de agua y nutrientes hacia la superficie, y, por lo tanto, inhibiendo la acción de las bacterias y los mohos superficiales que son cruciales para el desarrollo del sabor. Es como poner un freno de mano a la afinación.
Debemos crear una especie de Microclima que mantenga la superficie del queso ligeramente húmeda.
Buscamos un rango de entre el 88% a 95% de Humedad Relativa. Dentro de este rango, la actividad acuosa en la superficie del queso, es lo suficientemente alta para que la flora superficial se desarrolle rápidamente y las enzimas trabajen, pero no tan alta como para promover la proliferación de mohos indeseables (como el Mucor, la "pelusa de gato").
Para quesos de corteza lavada, en lugar de madurar al aire, podemos envolver el queso en una película plástica transpirable (como algunas películas de afinado comercial) o papel encerado. Esto crea un microclima de humedad saturada alrededor de la corteza, impulsando el crecimiento de bacterias como Brevibacterium linens y acelerando la proteólisis superficial que da el sabor fuerte y característico a estos quesos.
También pueden usar cámaras de Maduración Pequeñas, como una nevera más pequeña y colocar una bandeja con agua o con una esponja o una toalla húmeda dentro. Al ser un espacio reducido, la humedad se eleva rápidamente y se mantiene constante, con un monitoreo regular del higrómetro.
A mayor humedad, mayor es el riesgo de crecimiento de hongos "malos", que son indeseados. La solución no es bajar la humedad, sino aumentar la circulación de aire y el volteo constante del queso para evaporar el exceso de humedad superficial.

TRUCO #3: Carga Enzimática Complementaria
Ahora entramos en el terreno de la bioingeniería quesera. La carga enzimática complementaria o, en términos sencillos, ¡darle un ejército extra de tijeras moleculares a nuestro queso!
normalmente, el queso madura con las enzimas que ya están presentes, como la renina o la pepsina del cuajo, y las enzimas nativas de la propia leche. Pero también esas enzimas podemos añadirlas artificialmente. Y me refiero a las enzimas comerciales que actúan de forma específica y ultrarrápida.
Les cuento que este es un método de aceleración muy común en la industria para producir quesos con "sabor a añejo" en un periodo corto.
Y aquí nos enfocamos en dos tipos de enzimas que influyen en el sabor y el aroma: Las lipasas y las proteasas.
Lipasas: Son las enzimas que rompen las grasas. Las lipasas se clasifican a menudo según su origen (bovina, caprina u ovina), y cada una produce un perfil de sabor ligeramente diferente:
Lipasas Caprinas/Ovinas: Son excelentes para acelerar la liberación de ácidos grasos de cadena corta, como el ácido caprílico, también llamado cáprico, y que dan ese sabor "picante" y "a cabra" característico en quesos como el Romano o el Provolone. Si quieres un sabor añejo y fuerte en 3 meses en lugar de 6, una microdosis de lipasa de cordero o cabra es la solución durante la fase de adición de cultivos.
Proteasas: Son las enzimas que rompen las proteínas.
Podemos por ejemplo añadir proteasas fúngicas o bacterianas seleccionadas. Estas enzimas están diseñadas para romper específicamente la caseína, liberando rápidamente grandes cantidades de péptidos y aminoácidos libres. Estos compuestos son los responsables del sabor umami intenso y de la textura fundente y suave.
Aquí la clave está en la dosificación. Si colocan mucha proteasa les resultará un queso con un sabor amargo excesivo, ya que los aminoácidos pequeños a menudo tienen un sabor amargo.
Las enzimas se suelen disolver en agua y se añaden a la leche junto con el cultivo iniciador, permitiendo que se incorporen uniformemente en la cuajada. Este truco requiere un conocimiento preciso de las concentraciones y la fuerza de la enzima que generalmente se mide en unidades de actividad. En la práctica lo que se hace es que antes de colocar el cultivo y cuando la leche se está calentando, se prepara la enzima con agua para que se vaya activando y una vez la leche caliente, se agrega junto con el cultivo.
TRUCO #4:

Uso de Cultivos Adjuntos de Maduración (CAM)
Cultivos Adjuntos de Maduración, o CAM.
Los cultivos que intervienen en la maduración de la leche son de las familias de Streptococcus o Lactococcus. Estos cultivos se alimentan de la lactosa y acidifican la leche. Bueno les cuento que eso es solo la punta del iceberg. El verdadero trabajo de desarrollo de sabor lo realizan los microorganismos secundarios que llamamos cultivos adjuntos. Ellos no son responsables de la acidificación principal, sino de la bioquímica secundaria de la maduración.
Al introducir cultivos adjuntos, estamos poblando la matriz del queso con bacterias especializadas que tienen un metabolismo muy rápido y que producen compuestos de sabor y aroma en un tiempo récord.
Aquí hay dos ejemplos de esos cultivos que aceleran drásticamente el sabor:
Por ejemplo, las cepas de Lactobacillus helveticus o Lactobacillus paracasei son excelentes cultivos adjuntos y a diferencia de otros cultivos, estas bacterias son conocidas porque sus sistemas proteolíticos intracelulares son extremadamente potentes. Y aunque mueren rápidamente en el ambiente ácido del queso joven, las enzimas que producen, es decir las proteasas que mencionamos antes, son liberadas dentro de la cuajada y son estas enzimas, que por cierto son muy eficientes y activas, las que aceleran la proteólisis y el desarrollo de sabores a nueces, mantequilla tostada y malta dentro del queso.

Los otros cultivos son los que se encargan de la Formación de Ojos: Estos cultivos se llaman “cultivos no lácticos” Para quesos como el tipo Emmental o Gruyère, por ejemplo, la formación de ojos (agujeros) y el sabor dulce-a-nuez lo da la bacteria Propionibacterium freudenreichii. Estos microorganismos metabolizan el ácido láctico en ácido propiónico, ácido acético y en CO₂. El CO₂ es el que forma los ojos. Les explico: Al incubar el queso a una temperatura más alta, (eso se llama "fermentación propiónica" a 22-24°C), por un corto período después del prensado, y utilizando una cepa activa de P. freudenreichii, podemos acelerar la formación de estos compuestos y de los agujeros en solo 2 a 4 semanas, en lugar de meses.
¿Se podría utilizar esta técnica para hacer nuestro queso palmita maracucho? La respuesta es sí, pero si se quieren ahorrar toda es curva de aprendizaje, ya yo hice la tarea por ustedes y pueden conseguir la mezcla de cultivos de este tipo ya lista en Amazon USA. También la pueden buscar en mi sitio web doctorquesero.com
La ventaja de usar estos cultivos adjuntos de la maduración, también llamados cultivos CAM, es que les permite afinar el perfil de sabor específico que desean, en lugar de esperar a que la microflora natural de su cámara de maduración haga el trabajo.
TRUCO #5: Control del pH del Suero (El Factor de Solubilidad)
Finalmente, nuestro quinto truco es sutil pero fundamental, y se aplica en la sala de elaboración, justo antes de que el queso entre a la sala de afinado: y me refiero a la manipulación del pH del suero final.
El pH, que mide la acidez del queso, es el gran regulador de la vida en el queso. El pH final del queso, es alrededor de 24 horas después del salado y determina la solubilidad de la matriz proteica y, por lo tanto, la velocidad a la que las enzimas pueden acceder a ella.
A un pH más bajo, es decir un ambiente más ácido, digamos alrededor de 4.8 - 5.1, La estructura de la caseína es más compacta, lo que hace que las proteínas sean menos solubles y resistentes a la proteólisis. Allí la maduración será más lenta.

A un pH más alto, es decir menos ácido, alrededor de 5.2 - 5.4), pasa lo contrario. Allí la estructura de la caseína es más abierta y soluble, permitiendo que las enzimas, que son nuestras tijeras moleculares, accedan y rompan las proteínas mucho más rápido, como dije en péptidos y aminoácidos.
La clave entonces para acelerar el proceso es evitar la sobre acidificación. Deben controlar la actividad del cultivo iniciador para asegurarse de que el pH final del queso se mantenga en el lado "menos ácido", es decir entre (5.2 - 5.4).
Y aquí les voy a dar algunos tips:
Tip#1
Laven la cuajada con agua tibia después del corte, Así eliminan lactosa y a menos lactosa, significa menos ácido láctico producido, lo que resulta en un pH final más alto. Esa técnica se usa para hacer los quesos alpinos que tienen un sabor más dulzón.
También, si usan una dosis de cultivo ligeramente menor de lo normal puede ralentizar la producción de ácido, permitiéndote detener el proceso de acidificación a un pH más alto antes de prensar.
El Resultado será un queso con un pH más alto que tendrá una estructura más abierta y suave desde el primer día, lo que permite que las enzimas y los cultivos adjuntos penetren y aceleren la proteólisis. El resultado es una textura más tierna y un desarrollo de sabor más rápido.
Recuerden que la afinación es la culminación de todo el proceso. Cada uno de estos trucos es un ajuste fino que requiere precisión y monitoreo.
LOCATION
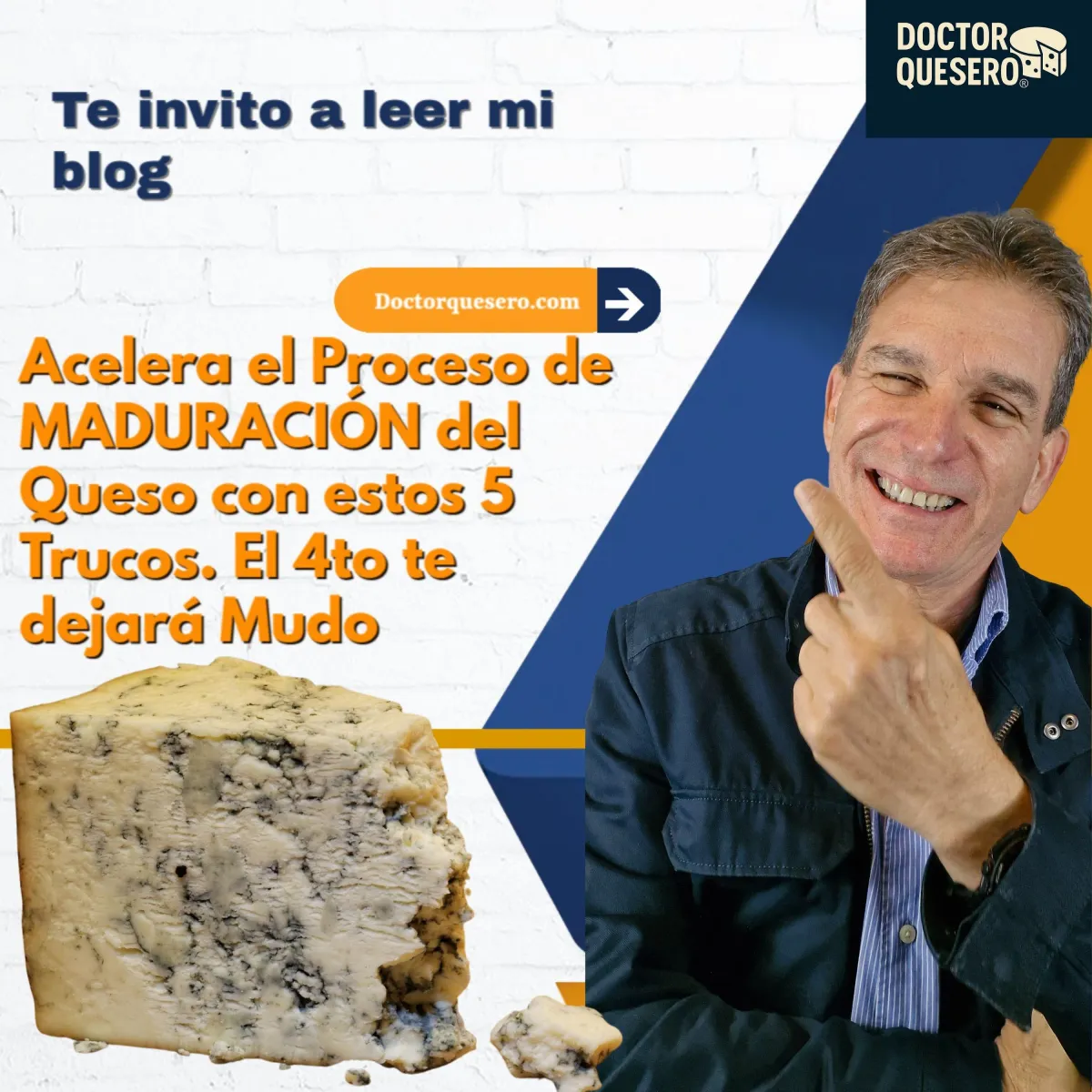
#46 Acelera el Proceso de MADURACIÓN del Queso con estos 5 Trucos. El 4to te dejará Mudo
Acelera el Proceso de MADURACIÓN del Queso con estos 5 Trucos. El 4to te dejará Mudo
La maduración no es un simple paso; es el proceso, que se puede llamar alquímico, donde transformamos una simple y humilde cuajada en una obra maestra gastronómica, en un queso de autor.
En otras palabras, se trata de un ballet microscópico de enzimas, bacterias y hongos, actuando sobre las proteínas, las grasas y la lactosa. al entender y manipular estos factores, podemos acortar el calendario de la naturaleza y por consiguiente acortar el periodo
DESGLOSE CIENTÍFICO DE LA MADURACIÓN
Pero antes de aplicar cualquier truco, es importante que entender qué estamos acelerando. La maduración, o afinación, se basa en tres reacciones bioquímicas principales que ocurren simultáneamente:
Proteólisis (Descomposición de Proteínas): La reacción más importante para la textura del queso. ¿Pero que es la proteólisis? Es simplemente la descomposición de las proteínas. Las enzimas, es decir, las enzimas del cuajo y de los microorganismos, rompen la caseína. Que es la proteína de la leche, en moléculas más pequeñas, llamadas péptidos. Estos péptidos se siguen rompiendo hasta formar aminoácidos libres, que es el elemento más pequeño de la proteína. Esta descomposición, ablanda la pasta del queso y le cambia la textura, hasta un punto que puede hasta hacerlo líquido.
2. La Lipólisis: La lipolisis es la descomposición de Grasas. Las lipasas, que son las enzimas que rompen las moléculas de grasa, actúan sobre la grasa láctea, liberando ácidos grasos libres de cadena corta. Estos ácidos grasos, son responsables de los sabores picantes, umamis, rancios, afrutados, sabores a champiñones, etc, en el queso. Todo dependerá del tipo de queso que estemos haciendo.
3. Glucólisis: Se refiere a la descomposición de los azúcares y en el caso de la leche, estos azúcares se refieren a la Lactosa. Al principio, la lactosa se convierte en ácido láctico, por efecto de las bacterias lácticas. Pero durante la maduración, el ácido láctico residual puede ser metabolizado por bacterias secundarias, en otros compuestos como acetato y el dióxido de carbono, lo que contribuye a la formación de agujeros y a la complejidad del sabor.
El objetivo con estos trucos es simple: Debemos aumentar la tasa de estas tres reacciones en un tiempo más corto, sin generar subproductos amargos o indeseables.

TRUCO #1: Control Estratégico de la Temperatura
Este es el primer y más poderoso truco y es también el más básico, que a menudo se malinterpreta: En química, se nos enseña que un aumento de la temperatura acelera las reacciones. En el queso pasa lo mismo y se aplica directamente a la actividad de las enzimas y los microorganismos.
¿Cuál es la Ciencia detrás de esa Temperatura?
La mayoría de los afinadores tradicionales utilizan cámaras frías, a menudo entre 8 y 12 grados Celsius, para garantizar una maduración lenta, controlada y predecible. Esto minimiza los riesgos de sobrecrecimiento bacteriano. Sin embargo, si hemos sido meticulosos con nuestra higiene y el control de pH inicial, podemos empujar estos límites un poquito.
Al elevar la temperatura, incrementamos la energía cinética de las moléculas, haciendo que las enzimas actúen más rápido sobre las proteínas y grasas. Piensen en ello como darle un turbo a los pequeños trabajadores que tenemos dentro del queso. ¿Cuáles son esos trabajadores? Las bacterias lácticas.

La Aplicación Práctica: La Regla de la Ventana
La clave, o mejor dicho el secreto, está en encontrar la 'ventana' de temperatura óptima para cada tipo de queso.
Por ejemplo:
Para quesos de pasta prensada y semidura (tipo Cheddar, Gruyere): Podemos elevar el rango de maduración a 15-18°C. En este rango, las enzimas endógenas (las que provienen del cuajo y la leche) son muy activas. Y una maduración de 6 meses a 18°C puede lograr la intensidad de sabor que tomaría 12 meses a 12°C. ¡Ojo! A esta temperatura, deben voltear y monitorear el queso con el doble de frecuencia para evitar deformaciones o crecimiento de moho indeseado en el queso.
Para quesos de pasta blanda y enmohecida (tipo Camembert, Brie): Aquí podemos ser un poco más audaces, usando hasta 20°C en las primeras etapas de maduración. Esta etapa es lo que se llama, el "periodo de desarrollo de la flora". Este aumento de la temperatura, fomenta un crecimiento rápido y uniforme de mohos superficiales como Penicillium camemberti y el desarrollo de la textura cremosa característica en el queso. Una vez que la corteza está bien establecida, que es más o menos después de 7 a 10 días, podemos bajar la temperatura a 10-12°C para finalizar y estabilizar.

¿Como los hongos necesitan ácido láctico para sobrevivir? deben tener el cuidado de no superar los 22°C ya que eso puede activar cepas bacterianas termófilas que producen compuestos amargos o un exceso de gases. Como regla general, ¡Nunca aceleren a ciegas! Monitoreen el sabor del queso semanalmente para asegurarse de que la proteólisis está ocurriendo de manera limpia.
TRUCO #2: Aumento Controlado de la Humedad Relativa
Este es el segundo truco que les quiero presentar y se enfoca en el ambiente: y me refiero al aumento controlado de la Humedad Relativa (HR). Como se sabe, el agua es el solvente de la vida. Y las enzimas y los microorganismos necesitan agua para moverse, interactuar y llevar a cabo sus reacciones.
Como seria la Ciencia detrás de la Humedad
Les cuento: Si el ambiente es demasiado seco, (digamos menos del 75% de HR), la superficie del queso se deshidrata rápidamente, formando una "piel" dura y seca. Esta piel actúa como una barrera, frenando la migración de agua y nutrientes hacia la superficie, y, por lo tanto, inhibiendo la acción de las bacterias y los mohos superficiales que son cruciales para el desarrollo del sabor. Es como poner un freno de mano a la afinación.
Debemos crear una especie de Microclima que mantenga la superficie del queso ligeramente húmeda.
Buscamos un rango de entre el 88% a 95% de Humedad Relativa. Dentro de este rango, la actividad acuosa en la superficie del queso, es lo suficientemente alta para que la flora superficial se desarrolle rápidamente y las enzimas trabajen, pero no tan alta como para promover la proliferación de mohos indeseables (como el Mucor, la "pelusa de gato").
Para quesos de corteza lavada, en lugar de madurar al aire, podemos envolver el queso en una película plástica transpirable (como algunas películas de afinado comercial) o papel encerado. Esto crea un microclima de humedad saturada alrededor de la corteza, impulsando el crecimiento de bacterias como Brevibacterium linens y acelerando la proteólisis superficial que da el sabor fuerte y característico a estos quesos.
También pueden usar cámaras de Maduración Pequeñas, como una nevera más pequeña y colocar una bandeja con agua o con una esponja o una toalla húmeda dentro. Al ser un espacio reducido, la humedad se eleva rápidamente y se mantiene constante, con un monitoreo regular del higrómetro.
A mayor humedad, mayor es el riesgo de crecimiento de hongos "malos", que son indeseados. La solución no es bajar la humedad, sino aumentar la circulación de aire y el volteo constante del queso para evaporar el exceso de humedad superficial.

TRUCO #3: Carga Enzimática Complementaria
Ahora entramos en el terreno de la bioingeniería quesera. La carga enzimática complementaria o, en términos sencillos, ¡darle un ejército extra de tijeras moleculares a nuestro queso!
normalmente, el queso madura con las enzimas que ya están presentes, como la renina o la pepsina del cuajo, y las enzimas nativas de la propia leche. Pero también esas enzimas podemos añadirlas artificialmente. Y me refiero a las enzimas comerciales que actúan de forma específica y ultrarrápida.
Les cuento que este es un método de aceleración muy común en la industria para producir quesos con "sabor a añejo" en un periodo corto.
Y aquí nos enfocamos en dos tipos de enzimas que influyen en el sabor y el aroma: Las lipasas y las proteasas.
Lipasas: Son las enzimas que rompen las grasas. Las lipasas se clasifican a menudo según su origen (bovina, caprina u ovina), y cada una produce un perfil de sabor ligeramente diferente:
Lipasas Caprinas/Ovinas: Son excelentes para acelerar la liberación de ácidos grasos de cadena corta, como el ácido caprílico, también llamado cáprico, y que dan ese sabor "picante" y "a cabra" característico en quesos como el Romano o el Provolone. Si quieres un sabor añejo y fuerte en 3 meses en lugar de 6, una microdosis de lipasa de cordero o cabra es la solución durante la fase de adición de cultivos.
Proteasas: Son las enzimas que rompen las proteínas.
Podemos por ejemplo añadir proteasas fúngicas o bacterianas seleccionadas. Estas enzimas están diseñadas para romper específicamente la caseína, liberando rápidamente grandes cantidades de péptidos y aminoácidos libres. Estos compuestos son los responsables del sabor umami intenso y de la textura fundente y suave.
Aquí la clave está en la dosificación. Si colocan mucha proteasa les resultará un queso con un sabor amargo excesivo, ya que los aminoácidos pequeños a menudo tienen un sabor amargo.
Las enzimas se suelen disolver en agua y se añaden a la leche junto con el cultivo iniciador, permitiendo que se incorporen uniformemente en la cuajada. Este truco requiere un conocimiento preciso de las concentraciones y la fuerza de la enzima que generalmente se mide en unidades de actividad. En la práctica lo que se hace es que antes de colocar el cultivo y cuando la leche se está calentando, se prepara la enzima con agua para que se vaya activando y una vez la leche caliente, se agrega junto con el cultivo.
TRUCO #4:

Uso de Cultivos Adjuntos de Maduración (CAM)
Cultivos Adjuntos de Maduración, o CAM.
Los cultivos que intervienen en la maduración de la leche son de las familias de Streptococcus o Lactococcus. Estos cultivos se alimentan de la lactosa y acidifican la leche. Bueno les cuento que eso es solo la punta del iceberg. El verdadero trabajo de desarrollo de sabor lo realizan los microorganismos secundarios que llamamos cultivos adjuntos. Ellos no son responsables de la acidificación principal, sino de la bioquímica secundaria de la maduración.
Al introducir cultivos adjuntos, estamos poblando la matriz del queso con bacterias especializadas que tienen un metabolismo muy rápido y que producen compuestos de sabor y aroma en un tiempo récord.
Aquí hay dos ejemplos de esos cultivos que aceleran drásticamente el sabor:
Por ejemplo, las cepas de Lactobacillus helveticus o Lactobacillus paracasei son excelentes cultivos adjuntos y a diferencia de otros cultivos, estas bacterias son conocidas porque sus sistemas proteolíticos intracelulares son extremadamente potentes. Y aunque mueren rápidamente en el ambiente ácido del queso joven, las enzimas que producen, es decir las proteasas que mencionamos antes, son liberadas dentro de la cuajada y son estas enzimas, que por cierto son muy eficientes y activas, las que aceleran la proteólisis y el desarrollo de sabores a nueces, mantequilla tostada y malta dentro del queso.

Los otros cultivos son los que se encargan de la Formación de Ojos: Estos cultivos se llaman “cultivos no lácticos” Para quesos como el tipo Emmental o Gruyère, por ejemplo, la formación de ojos (agujeros) y el sabor dulce-a-nuez lo da la bacteria Propionibacterium freudenreichii. Estos microorganismos metabolizan el ácido láctico en ácido propiónico, ácido acético y en CO₂. El CO₂ es el que forma los ojos. Les explico: Al incubar el queso a una temperatura más alta, (eso se llama "fermentación propiónica" a 22-24°C), por un corto período después del prensado, y utilizando una cepa activa de P. freudenreichii, podemos acelerar la formación de estos compuestos y de los agujeros en solo 2 a 4 semanas, en lugar de meses.
¿Se podría utilizar esta técnica para hacer nuestro queso palmita maracucho? La respuesta es sí, pero si se quieren ahorrar toda es curva de aprendizaje, ya yo hice la tarea por ustedes y pueden conseguir la mezcla de cultivos de este tipo ya lista en Amazon USA. También la pueden buscar en mi sitio web doctorquesero.com
La ventaja de usar estos cultivos adjuntos de la maduración, también llamados cultivos CAM, es que les permite afinar el perfil de sabor específico que desean, en lugar de esperar a que la microflora natural de su cámara de maduración haga el trabajo.
TRUCO #5: Control del pH del Suero (El Factor de Solubilidad)
Finalmente, nuestro quinto truco es sutil pero fundamental, y se aplica en la sala de elaboración, justo antes de que el queso entre a la sala de afinado: y me refiero a la manipulación del pH del suero final.
El pH, que mide la acidez del queso, es el gran regulador de la vida en el queso. El pH final del queso, es alrededor de 24 horas después del salado y determina la solubilidad de la matriz proteica y, por lo tanto, la velocidad a la que las enzimas pueden acceder a ella.
A un pH más bajo, es decir un ambiente más ácido, digamos alrededor de 4.8 - 5.1, La estructura de la caseína es más compacta, lo que hace que las proteínas sean menos solubles y resistentes a la proteólisis. Allí la maduración será más lenta.

A un pH más alto, es decir menos ácido, alrededor de 5.2 - 5.4), pasa lo contrario. Allí la estructura de la caseína es más abierta y soluble, permitiendo que las enzimas, que son nuestras tijeras moleculares, accedan y rompan las proteínas mucho más rápido, como dije en péptidos y aminoácidos.
La clave entonces para acelerar el proceso es evitar la sobre acidificación. Deben controlar la actividad del cultivo iniciador para asegurarse de que el pH final del queso se mantenga en el lado "menos ácido", es decir entre (5.2 - 5.4).
Y aquí les voy a dar algunos tips:
Tip#1
Laven la cuajada con agua tibia después del corte, Así eliminan lactosa y a menos lactosa, significa menos ácido láctico producido, lo que resulta en un pH final más alto. Esa técnica se usa para hacer los quesos alpinos que tienen un sabor más dulzón.
También, si usan una dosis de cultivo ligeramente menor de lo normal puede ralentizar la producción de ácido, permitiéndote detener el proceso de acidificación a un pH más alto antes de prensar.
El Resultado será un queso con un pH más alto que tendrá una estructura más abierta y suave desde el primer día, lo que permite que las enzimas y los cultivos adjuntos penetren y aceleren la proteólisis. El resultado es una textura más tierna y un desarrollo de sabor más rápido.
Recuerden que la afinación es la culminación de todo el proceso. Cada uno de estos trucos es un ajuste fino que requiere precisión y monitoreo.

